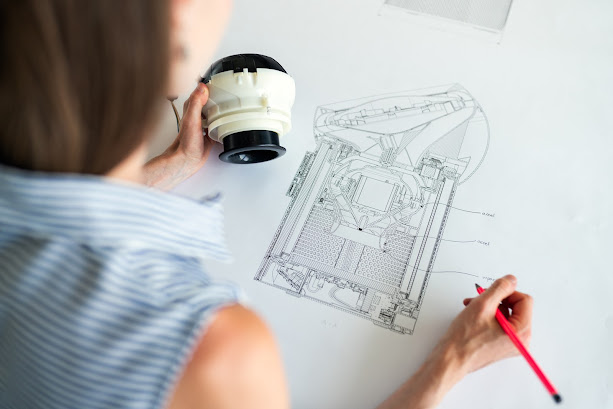¿Qué estamos esperando?
Es
posible convertirse en un observador objetivo de lo que ocurre cotidianamente
en un aula. Desde esta disposición, la del antropólogo que desea entender sin
prejuicios una cultura desconocida, es fácil percatarse de un hecho
preocupante: la mayor parte del tiempo de clase se va en esperar y no en
aprender. La paciencia parece ser la lección más valiosa.
En
cualquier clase presencial, híbrida o de aula remota, el estudiantado espera a
que llegue el profesor, a que inicie la clase, a que tome lista, a que les
pregunte por la tarea, a que les dé instrucciones, a que los califique, a que
los pase o los repruebe y, finalmente, a que termine la clase…
Estos
mismos estudiantes no esperan nada para conectarse entre ellos en las redes
sociales ni para insertarse exitosamente en la viva cultura juvenil que parece
florecer ampliamente en todos los mundos virtuales.
Esta
pasividad obligada, la del mundo escolar, y esta proactividad espontánea, la de
su cotidianidad electrónica, dan la impresión de llevarse como el agua y el
aceite. Es muy difícil entender por qué un estudiante puede aspirar a ser un
conocido influencer, que no es otra
cosa que un comunicador virtual efectivo, al mismo tiempo que se muestra
renuente o incapaz de redactar un ensayo convincente y bien estructurado acerca
de sus propias opiniones.
Si a
esta mezcla poco soluble se añade la observación de que la cultura juvenil, por
sí misma, no está preparando ni empoderando al estudiantado para los mundos del
trabajo y de la ciudadanía, tal y como lo reportan una y otra vez los
empleadores y los líderes sociales, entonces podremos ver de cuerpo completo al
monstruo educativo que hemos creado: los jóvenes sí tienen conocimientos,
habilidades y valores útiles y valiosos, pero que no parecen ser aprovechados
en las escuelas por sus instructores.
Se ha
dicho que el problema radica en el fracaso de las escuelas como instituciones.
Esta observación es engañosa e injusta… al mismo tiempo que tiene un grano de
verdad. Es cierto porque es evidente que los objetivos educativos están lejos
de lograrse; y es injusto porque este fracaso se adjudica a la incompetencia,
la indolencia o la negligencia de los trabajadores educativos. No es el caso.
El
problema no es de incompetencia, sino de obsolescencia de los planteamientos
formativos. La sociedad ha cambiado tanto de una generación a otra que las
políticas, las estrategias, las reglas y la cultura de los adultos que trabajan
en una institución educativa ya no son aplicables a la nueva vida de los
jóvenes.
Ahora,
después de su autónoma proactividad para construirse una presencia en los
mundos virtuales, la juventud no está dispuesta a seguir pasivamente instrucciones
que no entiende, de actividades que le parecen irrelevantes o aburridas.
Memorizar, con mucha razón frente a la actual facilidad para conseguir y
almacenar información, les parece a los estudiantes una pérdida de tiempo, lo
mismo que producir por producir. En cambio, piden a gritos guía y
acompañamiento para convertirse en aprendices independientes, automotivados y
con un hambre muy grande de éxito.
¿Qué
es lo que los adultos que trabajamos en las instituciones educativas debemos
hacer frente a este aparente nudo gordiano? Necesitamos innovar, pero no en lo
tecnológico, como parece ser la moda actual. Nuestra mayor necesidad no está en
la falta de cámaras en los salones, ni de servidores digitales o estaciones de
trabajo computacional (equipos que caerían de perlas); lo urgente es cambiar la
forma de enseñar y aprender en todas las escuelas, para capacitar estudiantes
expertos en aprender durante toda la vida. Antes de que pierdan la paciencia.
*Maestría
en Innovación y Gestión del Aprendizaje, Universidad del Caribe