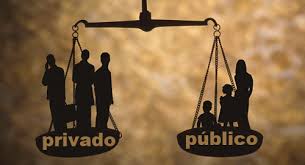Voces Universitarias | Dra. Carmen L. Cervantes*
Las grandes innovaciones científico-tecnológicas por las que ha atravesado la humanidad han cambiado radicalmente el mundo en el que vivimos. En la actualidad nos enfrentamos a un escenario económico que se caracteriza por la producción de conocimiento y extrema digitalización que propicia la adopción de nuevos modelos de producción; el surgimiento de nuevas tareas y puestos de trabajo; y particularmente, la captación de trabajadores especializados y altamente calificados que estén a la altura de las nuevas exigencias de los mercados internacionales.
Estas transformaciones productivas y laborales, han sido promovidas desde finales de la década pasada por países como Estados Unidos, Canadá, Australia, Finlandia o Nueva Zelanda –líderes en economía del conocimiento– para aumentar los niveles de productividad y creación de valor en respuesta a los efectos generados por la Gran Recesión de 2008. La producción de conocimiento asociado a la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM por sus siglas en inglés) se ha convertido en un aspecto central de la economía; es decir, en una mercancía de alto valor.
Sin embargo, en un mundo donde la distribución de los recursos está marcada por la extrema desigualdad. La mayoría de las economías desarrolladas presentan dificultades internas como el envejecimiento de su población y bajos niveles de formación de capital humano especializado –debido a los altos costos educativos– que les impide satisfacer sus necesidades productivas, a pesar de contar con el capital, la infraestructura y tecnología suficientes.
En respuesta a estos problemas estructurales, algunas naciones como Estados Unidos, han desarrollado estrategias como la creación de programas de captación de talento global e intercambios académicos, así como la flexibilización de sus políticas migratorias para mantener su liderazgo tecnológico, ampliar sus proyectos de economía digital y fortalecer sus sistemas nacionales de innovación.
No obstante, estas estrategias han dado pie al surgimiento de fenómenos como: brain drain (fuga de cerebros), brain waste (desperdicio de talentos) o brain circulation (circulación de talentos); presentes particularmente en los países menos desarrollados.
Generalmente, el origen de estos talentos proviene de países que no han sido capaces de absorber a estos profesionistas debido a gobiernos que no invierten en capital humano, ciencia y tecnología; la ausencia de políticas destinadas a la formación de recursos humanos calificados; la reducción de los presupuestos destinados a la investigación y desarrollo; la escasez de plazas bien remuneradas; el escaso apoyo para realizar investigación aplicada y desarrollarse en términos científicos; los diferenciales salariales; e incluso, factores como la sobrepoblación, la contaminación, la saturación de servicios o el incremento de los niveles de inseguridad que terminan por expulsar a los talentos más preciados.
Tal es el caso de México, que se posiciona entre los seis principales países que más migración calificada aporta a las naciones que pertenecen al G-20, al presentar un importante rezago en términos de recursos destinados a ciencia, tecnología e innovación; el desarrollo de proyectos con escaso financiamiento o la priorización de proyectos de corto plazo condicionados por los ciclos políticos que no abordan áreas temáticas estratégicas.
*Profesora-Investigadora, Depto. Economía y Negocios, Unicaribe.